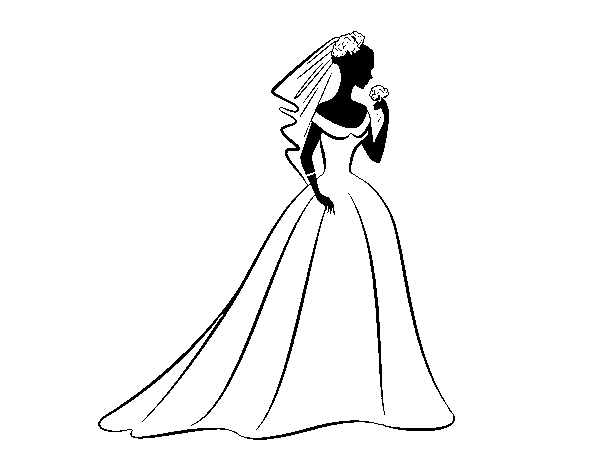Aquí estoy, en mi mesa de trabajo, diseñando un vestido de novia. Levanto la mirada y contemplo, a través del amplio ventanal, el jardín, el estanque y los parterres con flores que en este momento está cuidando Juan, el jardinero que viene todos los meses. Estoy cansado de dibujar y necesito un pequeño descanso. Desde hace algún tiempo noto que cada vez me gusta más echar la vista atrás. Estamos en noviembre y recuerdo aquellos días en el pueblo…
Mi madrina y yo bajamos todos los 15 de noviembre al cementerio a llevar flores a la tumba del padrino. No queremos ir el día de difuntos, no nos gustan las romerías, las muchedumbres, las manifestaciones, sean de dolor, de alegría o de protesta. Nos levantamos temprano, desayunamos chocolate con churros, nos vestimos elegantemente, como si fuéramos a una boda y salimos a la calle. Andamos unos minutos y pasamos por la única floristería del pueblo a recoger el ramo que la madrina encarga todos los años. Después salimos a la carretera y muy despacio, charlando de cualquier cosa que se nos ocurra, pasamos las ruinas del molino, cruzamos el puente del río y en pocos minutos llegamos a las puertas del cementerio. Allí, mientras ella se dirige al nicho del padrino, yo me dedico a visitar y leer las lápidas. La primera ante la que me detengo es la de Policarpo y Carpofora, una pareja que murió durante la guerra civil, según me contaron hace tiempo. Desde pequeños se gustaron, quizás por las chanzas de los niños que siempre que los veían, pues eran vecinos y solían jugar juntos, les cantaban: “Policarpo y Carpofora juntos van a todos sitios y a todas horas”. Ellos, quizás por no llevarles la contraria, decidieron hacerse novios y pasearon durante varios años por la carretera sin llegar hasta el molino, para evitar las habladurías de la gente, él con las manos en los bolsillos, callado y tímido, la mirada baja y una sonrisa permanente en los labios y ella con los brazos cruzados y una larga melena que le llegaba hasta la cintura, hablando sin parar, nerviosa y coqueta. Ella y sus hermanas ayudaban en las labores de la casa a su madre y él trabajaba de aparcero con su padre en el campo del señorito Antonio. Con apenas dieciocho años se casaron a comienzos de julio de 1936. Tuvieron la mala suerte de nacer y vivir en la época y el lugar equivocados. A los pocos días de empezar la guerra él apareció muerto con un tiro en la cabeza en las tapias del cementerio, como otros muchos, y ella y la niña que llevaba en su vientre murieron a comienzos de 1937 durante el parto. Quizás la pena, el dolor o el aislamiento a la que se vio sometida desde la muerte de Policarpo, Poli, como lo llamaban todos, debilitaron su cuerpo. Ahora los tres están en un nicho en la primera fila de la segunda calle a la izquierda, después de pasar la pequeña explanada que se encuentra nada más cruzar el arco de la puerta.
Miro otras lápidas, casi todas con flores naturales ya marchitas, aunque cada vez más abundan las de tela o plástico para que duren más tiempo. El chino que hay al lado de la casa de la madrina se está haciendo de oro vendiendo esas flores. El cementerio está limpio, blanqueado, silencioso. Una vieja vestida de luto, con un cubo en una mano y varios trapos en la otra, limpia uno de los nichos. Me detengo ante una sencilla lápida sin flores en la que sólo figura un nombre, dos fechas, la del nacimiento y la muerte y una frase “Todos estamos muertos”. Todos estamos muertos, repito varias veces, al principio con un cierto estremecimiento, pensando en el terrible sentido de esas palabras, pero después me digo que esa es la única verdad, la incontestable, la que no se puede refutar. Ni siquiera Descartes, con su “pienso, luego existo”, pudo encontrar una verdad más absoluta, la primera, la de que todos estamos muertos desde que nacemos. Seguramente se le ocurrió, pero, siguiendo su lógica, pensaría cómo desarrollar una teoría filosófica a partir de esa frase. Porque la única conclusión posible es la de que nada tiene sentido, para qué esforzarse si la vida es sólo un pequeño paréntesis, un instante, un fulgor que se apaga casi antes de nacer.
Sigo paseando, demorando los pasos por las solitarias calles de la pequeña necrópolis del pueblo. Sé que la madrina todavía estará un tiempo más delante de la lápida del padrino. Y pienso que me gustan los cementerios porque aquí es donde uno puede pensar con más libertad, relativizando todo lo que nos ocurre. Y también se me ocurre si alguien se acercará a ver mi lápida y lo que pondrán en ella. Quizás me invente alguna frase ingeniosa que haga sonreír al que la lea, como “Os espero aquí tumbado, no tengo prisa” o “Si me queréis, iros” (no, esta no, que ya está inventada) o “No lloréis por mí, contadme un chiste”. Porque la risa, la sonrisa, es de las pocas cosas que merecen la pena. Me alegro de haber bajado con la madrina. Me alegro de alegrarme en un cementerio, ese lugar al que muchas personas evitan ir porque, según dicen, ya irán cuando les toque. Pero creo que es mejor irse familiarizando con el lugar y saludar a los que serán mis vecinos.
La visita al cementerio es una tradición que se remonta a la época del terrible accidente en que nos quedamos huérfanos y la luz ya no volvió a brillar como antes. Yo era muy joven, apenas un adolescente que repartía la vida entre el instituto y la calle, recorriendo la distancia de las horas perezosamente y demorando los instantes entre conversaciones triviales con los amigos y peleas interminables con mis padres. El resto del tiempo me dedicaba a leer todo lo que caía en mis manos, sobre todo las novelas de Zane Grey y de Marcial Lafuente Estefanía que llenaban una de las estanterías de la pequeña biblioteca del salón de casa. Fue por esa época cuando los planetas se alinearon, la luna brilló como nunca y, creo recordar, un cometa permaneció en el horizonte durante muchos días. Decidí irme de casa, donde apenas podía respirar porque las paredes estaban húmedas de gritos y de reproches y mi habitación era un calabozo. Mis padres no podían conmigo y yo tampoco quería poder con ellos. La cercanía nos repelía, como dos imanes con el mismo polo, así que la hermana mayor de mi padre, mi madrina, casada sin hijos, resolvió la ecuación: me iría a vivir con ella y con el padrino al cercano pueblo durante una temporada para comprobar si la lejanía calmaba los afanes de pelea. Y la vida volvió a tomar forma y las palabras comenzaron a tener un sentido que se había desvanecido en los últimos años.
El padrino y la madrina siempre me habían mimado mucho, me querían como al hijo que ellos no habían podido tener. Ella, unos años mayor que él, se dedicaba a coser y a arreglar ropa. Tenía una clientela fija que la apreciaba mucho porque sus trabajos eran pura artesanía y delicadeza. En una habitación de la casa baja en la que vivían había instalado un taller con una máquina de coser, una mesa larga y varios muebles y estantes en los que se guardaban telas, patrones, tijeras, agujas, hilo y todo lo necesario para su labor. Había decorado las paredes colgando láminas de revistas de moda con modelos estilizadas que a mí me gustaba contemplar cuando me quedaba solo. Al principio cosía ella sola, pero como su fama de buena modista se fue extendiendo, llamó a su amiga Flora, que también cosía muy bien y, un poco más adelante, amplió el cuarto tirando un tabique y contrató a dos muchachas más, dos modistillas que aprendieron poco a poco el oficio.
El padrino era viajante de comercio y recorría el norte de España mostrando las telas de una empresa en la que llevaba trabajando desde que era casi un niño. Primero había comenzado de recadero, llevando muestras a las modistas que hacía años abundaban en la cercana ciudad. Una de aquellas modistillas, todavía aprendiza con su madre en un taller del centro, lo encandiló con su mirada tranquila, llena de promesas y silencios, que surgía de unos ojos oscuros enmarcados en largas pestañas que resaltaban en una cara de porcelana y en un cuerpo pequeño y ligeramente redondeado. Después de unos años de noviazgo, durante los cuales él fue subiendo en la empresa y aprendiendo todo lo que se podía saber sobre telas, combinaciones de colores y prendas, se casaron y se fueron a vivir al pueblo, a una casita baja con un pequeño jardín trasero, en el que plantaron un manzano, un limonero y un rosal, que al cabo de unos años dieron frutos y flores que perfumaban la casa con un aroma inconfundible a felicidad y sosiego. Lo único que ensombrecía una vida plácida que discurría sin sobresaltos era la falta de un hijo que alegrara la casa, que la llenara de risas y de carreras. Así que, cuando ya habían perdido toda esperanza, surgió la oportunidad y yo me fui a vivir con ellos y los tres ganamos.
De vez en cuando visitaba a mis padres en la ciudad. Me recibían con cierta distancia y con muestras de un cariño superficial, plagado de frases hechas y de gestos forzados. No podía entender lo que nos separaba, ese muro invisible pero que yo era capaz de percibir, casi de tocar. No parecían mis padres. Y, en realidad, no lo eran, como supe mucho más tarde, cuando ya ninguno de ellos vivía.
Hace veinte años, por esas mismas fechas, cuando yo estaba en el instituto aburriéndome en una clase de latín y escribía un pequeño poema a la chica que entonces me gustaba, se abrió la puerta de la clase y entró el director. Todos nos levantamos y saludamos con la cortesía que se suponía en un colegio de curas y por la obligación que emanaba de los castigos si no te levantabas. El director habló en voz baja con el profesor que en ese momento escribía el comienzo de La Eneida, de Virgilio, y que desde entonces nunca se me ha olvidado, aunque, también he de decirlo, provocó que nunca leyera completa esa obra:
«Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora,…»
Cuando terminaron de hablar, los dos se dirigieron a mi pupitre, muy serios, las manos cruzadas sobre la sotana y las miradas fijas en mí. Delante el director, don Emiliano, un hombre bajo, de mirada dura tras unas gafas de gruesos cristales ligeramente oscurecidos, nariz achatada y torcida como la de un viejo boxeador, la cabeza grande con un cráneo en el que crecían unos pocos cabellos y un cuerpo rechoncho de barriga abultada. Siempre andaba muy despacio, como pisando sobre brasas ardientes. Pero su lentitud era engañosa, como la del felino que acecha a la presa y que, de repente, corre y salta sin dar opción a la víctima. Don Manuel, el profesor de latín, era mucho más alto y delgado, con brazos y piernas muy largos y manos grandes y delicadas. De mirada triste y ausente, nos trataba siempre con amabilidad y no le importaba repetir las ideas una y otra vez hasta que las comprendíamos. Todos los alumnos lo apreciábamos en la misma medida en que temíamos y odiábamos al director. Asustado, arrugué el papel donde apenas había esbozado unas torpes palabras glosando la belleza de mi amada y lo escondí entre las hojas del libro. Cuando llegaron a mi altura, el director puso una mano sobre mi hombro y me invitó a acompañarlo a su despacho, en un tono que nunca había escuchado en él, que siempre se dirigía a nosotros para amonestarnos, para reñirnos por nuestro mal comportamiento. Sentía la mirada de todos mis compañeros y sin comprender lo que estaba sucediendo, avergonzado, salí de la clase detrás del director. Don Manuel, cuando pasé por su lado, me detuvo un momento, me levantó la barbilla y me dio una palmadita en la cara. Sus ojos me miraran con compasión y estuvo a punto de decirme algo, pero ningún sonido salió de su boca.
Mientras cruzábamos los pasillos del colegio acercándonos al despacho de Don Emiliano, yo intentaba recordar qué trastada había hecho, pero no encontraba nada que pudiera explicar la bronca segura que me aguardaba. Todavía recordaba la última, esta vez con mis padres delante, cuando tuve que reconocer que había falsificado las notas del curso anterior, lo que me costó un verano casi enclaustrado estudiando las dos asignaturas que me habían quedado para septiembre.
El despacho, siempre en penumbra, apenas iluminado con la escasa luz que entraba por la ventana semicerrada con dos postigos, seguía manteniendo un olor indefinible a muebles antiguos y encerados, incienso y sudor que nunca se me ha olvidado. El director se sentó detrás de la imponente mesa de caoba que conocía bien, aquella que tenía un crucifijo, un flexo metálico y una pequeña biblia que leía constantemente y que nos hacía leer cuando éramos llamados a su presencia, escogiendo versículos que después escribiríamos cien veces, como ese de Ezequiel que dice “Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina”. Con gesto serio me indicó que me sentara y permaneció unos segundos en silencio, mirando hacia el crucifijo y moviendo ligeramente los labios, como si estuviera musitando una oración. Después, con una voz apenas susurrada, me dijo que mi padrino había tenido un accidente, que estaba muy grave y que un profesor me llevaría en su coche al hospital comarcal donde lo habían ingresado. No recuerdo bien lo que pasó a continuación. Una especie de niebla ha empañado las imágenes, las palabras, sólo un eco que suena lejos, muy lejos. Un pasillo largo que me acerca a la entrada del instituto, las escaleras que descienden hacia la explanada, el coche, la madrina que está sentada en el asiento de atrás, que me ve, que sale del vehículo y sin decir nada me abraza y me besa. Después el hospital, más pasillos, un médico que habla con mi madrina, el grito sofocado, las lágrimas. El funeral. El entierro. El triste y lento regreso a la casa.
Días grises, lluviosos, tristes, amigos que se acercan a casa. No quiero salir, no quiero estudiar. A pesar de los intentos de mis padres, de mi hermana y, sobre todo, de la madrina, abandono los estudios y me pongo a trabajar con ella en su taller, con Flora y las dos modistillas que aprendían, como yo, el oficio. Tener las manos y la mente ocupadas me ayudaban, apenas necesitaba pensar, sólo dibujar, medir, cortar, coser. Eso me calmaba, me relajaba, permitía el olvido, arrinconaba el dolor, aunque este permaneciera escondido y, de vez en cuando, surgía sin avisar.
Poco a poco fui aprendiendo los secretos de las medidas, los encajes, los alfileres, el corte, las telas, el diseño, la confección. La compañía femenina me calmaba y me animaba. Al principio sonreía con timidez, sin participar en las bromas, escuchando los chismes, los chistes, los dimes y diretes, las noticias y las novedades de un pueblo en el que todos se conocían, las confesiones en voz baja. Y sin apenas darme cuenta me fueron considerando un igual, uno más del pequeño grupo y no se cortaban a la hora de descubrirme las ilusiones de las muchachas con sus novios, los problemas en el hogar, los disgustos, los miedos. Aquellos años, tantas horas entre mujeres, me permitieron abrir la mente, descubrir un mundo diferente al de mis amigos, con los que poco a poco fui otra vez saliendo y divirtiéndome los fines de semana. Era una sensibilidad diferente, con matices que se manifestaban en frases sin terminar, en gestos, en miradas, en silencios sutiles que fui aprendiendo a traducir y a entender, aunque nunca fui capaz de alcanzar rincones que siempre permanecieron y permanecerán a oscuras.
Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que yo tenía una especie de don para la costura. La madrina me dejaba hacer los diseños, pues me gustaba dibujar y según los profesores, lo hacía muy bien. Al principio me fijaba en los modelos de las revistas que compraba y que guardaba en varios cajones. Copiaba los vestidos según el gusto de las clientas, pero poco a poco fui modificando los dibujos, añadiendo o quitando detalles, cambiando las telas, siempre bajo la atenta mirada de mi madrina, que me animaba a seguir aprendiendo para que me convirtiera en un nuevo Balenciaga, en Valentino o en Armani. Decía que tenía madera, buen gusto e imaginación y que lo único que me faltaba era experiencia. Además, según ella, ser hombre era un punto a mi favor porque éramos más serios, las mujeres y los hombres se fiaban más de nosotros y podíamos crear un negocio con más facilidad que ellas, ya que tenían muchas más limitaciones por tener que compaginar, la mayoría de las veces, el hogar y el trabajo.
Con poco más de treinta años abrí mi primera tienda de modas en la ciudad, en un bajo que alquilé gracias a los ahorros que pude realizar con el sueldo que me daba la madrina. El resto ya lo sabéis pues mi nombre suele salir en la prensa. Me consideran uno de los mejores modistos del mundo, el que ha revolucionado la moda introduciendo materiales nuevos, investigando formas, abriendo nuevos caminos, pero sin perder de vista la tradición. No me gusta que me observen, que me vigilen, que intenten investigar mi vida privada. Por eso vivo en una mansión alejada del ruido mediático donde diseño y hago las pruebas que después envío a los talleres, tengo pocos amigos, apenas salgo. Y eso, sin que yo lo haya pretendido, ha creado en torno a mi persona un cierto halo de misterio que, en el fondo, me gusta alimentar, pues todos tenemos, lo confesemos o no, un punto mayor o menor de vanidad.
La madrina sigue viviendo conmigo. Es una anciana pequeñita, delgada, algo encorvada por la edad y por la delicada salud, que anda a cámara lenta, arrastrando los pies como una muñeca con las pilas gastadas. Pero sigue siendo coqueta, siempre con su pelo blanco perfectamente arreglado y unos vestidos de color claro, pues se quitó el luto muy pronto. Los vestidos se los hago yo siguiendo sus indicaciones. De vez en cuando me ayuda con la costura, aunque apenas ve y le tiembla ligeramente la mano derecha. Me gusta su olor a limpio, a jabón Heno de Pravia. Es la única persona con la que realmente me siento a gusto. Damos pequeños paseos muy despacio por la finca, que tiene varias hectáreas de árboles frutales, pequeños bosquecillos y muchas flores y plantas que a los dos nos gusta cuidar. Solemos descansar en un banco que está frente a un estanque en el que hay algunos peces de colores y plantas acuáticas que le dan un aspecto agreste, rústico, como de otro tiempo, de un tiempo que nunca fue mejor, pero que guarda instantes y momentos felices, llenos de ternura, que recordamos entre risas, ella cogiendo mis manos entre las suyas. No sé si llamarlo nostalgia, pero echo de menos la vida en el pueblo con ella, el sosiego de las tardes en el taller con mis compañeras de aprendizaje, el ruido de las máquinas de coser, la música de la radio sonando a todas horas.
Veíamos juntos la televisión y comentábamos las noticias, los programas de cotilleo, algunas series. Pero a ella lo que más le seguía gustando era la radio. Yo le había comprado un pequeño aparato con unos cascos y había aprendido a sintonizar las emisoras que más le gustaban. Por la mañana, las noticias y después, música, sobre todo española. Por las tardes, cuando yo había terminado de trabajar, me ponía a leer mientras ella escuchaba la radio y canturreaba en voz baja.
Ayer la madrina entró en el cuarto donde trabajo con los diseños y las telas. Es un cuarto amplio, luminoso, con una mesa grande sobre la que deposito las hojas que voy rellenando de dibujos. También tengo un buen ordenador de pantalla grande en el que he aprendido a realizar los dibujos y a conectarme con todo el mundo. Gran invento el de Internet.
La madrina traía una foto en la mano.
—Neniño, quiero pedirte un favor —me dijo con una ligera sonrisa en el rostro. En su voz había un pequeño temblor, que no supe distinguir si era de emoción o de duda. —¿Te acuerdas de esta foto? —continuó diciendo mientras me la enseñaba.
—Claro que me acuerdo —dije mirándola, mientras intentaba recordar dónde y cuándo la había visto por última vez—. Creo que estaba en la mesilla de noche de tu habitación en el pueblo.
En la foto, ella y el padrino posaban el día de su boda delante de la iglesia. En el encuadre se veía un pórtico románico con pequeñas figuras en las columnas y en el tímpano, aunque no llegaba a verse completa la arquivolta. Los dos estaban muy sonrientes, él con un traje oscuro, alto, con el pelo engominado, negro y brillante, siempre elegante, “parecía un marqués”, como decía ella; la madrina cogida de su brazo, apenas llegándole al hombro, con el vestido blanco, drapeado y con algunos encajes, que ella misma había hecho con la ayuda de Flora y que había comenzado a diseñar desde el momento en que el padrino y ella se hicieron novios formalmente.
La madrina volvió a coger la foto y mirándola, me dijo:
—Me gustaría que me enterraran con un vestido de novia parecido al que llevaba cuando me casé.
—Pero madrina, ¿qué dices?, ¿cómo se te da ahora por hablar de tu entierro? Calla, calla.
Ella sigue hablando:
—La semana que viene, creo que el jueves, vuelve a ser 15 de noviembre. Pero este año no me encuentro con fuerzas ni con ganas para bajar al cementerio. Así que bajarás tú solo y llevarás las flores al padrino. Y seguramente el año que viene, ya estaremos él y yo juntos para siempre, como siempre quisimos y como tiene que ser.
Desde hacía algunas semanas había observado que a la madrina le costaba trabajo andar y respirar y ya apenas paseábamos. El médico, que nos conocía desde hacía muchos años y venía de vez en cuando a casa para tomarle la tensión y recetarle algunos complejos vitamínicos para reforzar las defensas, me había comentado que no la veía bien y que deberíamos ir a que le hicieran algunas pruebas a la clínica en la que él trabajaba. Pero ella se negaba a hacerse ningún tipo de análisis: “Bastantes me hice ya cuando quería quedarme embarazada. Cuando tenga que llegarme la hora, estaré bien preparada, no te preocupes”.
Conozco muy bien a la madrina y sé que cuando se le mete una idea en la cabeza es imposible quitársela, y con los años, peor, así que dejé que siguiera hablando. Se sentó a mi lado y empezó a contarme, por enésima vez, el noviazgo, la boda, el corto viaje de novios, la esperanza de tener muchos hijos, la amargura de sus abortos, mi adopción por mis padres, que en el fondo nunca me quisieron, la ilusión y la alegría que provocó mi llegada a su hogar. Su voz va perdiendo fuerza y se calla, deslizando la mirada por los dibujos que estoy haciendo.
—Por favor, neno, haz un dibujo de mi vestido de novia.
Y aquí estoy, dibujando el vestido de novia que llevará mi madrina en su último viaje. Y pienso que, más que un vestido de novia, parece un vestido de primera comunión.
Y nunca será, por supuesto, una mortaja.