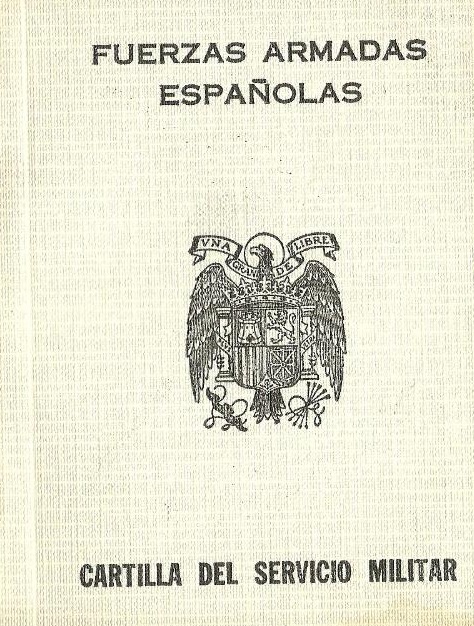Pasaron las semanas y, a finales de mayo o principios de junio, Sevilla, como las demás ciudades y pueblos de España, se llenó de carteles de propaganda electoral puesto que el BOE había publicado que el 15 de junio se celebrarían elecciones generales al congreso y al senado. Suárez. Fraga, Felipe, Carrillo, Tierno Galván. A esos nombres se unían otros menos conocidos entonces y más conocidos ahora: Ruiz-Jiménez, Eladio García Castro, Heribert Barrera, Jordi Pujol. La televisión, la radio y la prensa escrita se llenaban de artículos, de entrevistas, de noticias, casi todas relacionadas con unas elecciones que, por primera vez en más de cuarenta años, exactamente desde febrero de 1936, permitirían elegir democráticamente a los representantes del pueblo. Elecciones, democracia, pueblo. Tres palabras que, juntas, armonizaban con las ansias de renovación y de cambio, de ruptura con la dictadura anterior y de igualdad con los países de nuestro entorno que admirábamos y envidiábamos.
La vida en el cuartel, aunque seguía su ritmo de oficinas, guardias, saludos, toques de corneta, izado y arriado de bandera, había sufrido un pequeño cambio. La libertad que se vivía en el exterior se había convertido en más rigidez dentro del acuartelamiento, como una reacción que evitara que ese virus se instalara entre las cuatro paredes militares. Yo había pensado solicitar un permiso para visitar a mi familia en La Coruña, pero todos los que se habían presentado eran rechazados sin más explicaciones. De todas formas, entregué mi solicitud por si las moscas. Y entonces ocurrió un hecho que me facilitó las cosas.
A finales de mayo se publicaron las notas del graduado escolar y mis dos alumnos, el teniente y la hija del teniente coronel, aprobaron con buenas notas. En primer lugar, fui felicitado por el teniente y un par de días después un cabo primero que me conocía se presentó en la oficina y, dirigiéndose a mí, dijo en voz alta:
—Cabo Castro, tiene que presentarse al teniente coronel en su despacho. Acompáñeme.
A todo esto, tengo que decir que hacía unos meses había aprobado un pequeño examen que me permitió ascender a cabo rojo, denominación que se nos daba a aquellos que teníamos los galones rojos en las mangas de la guerrera, en la gorra y en los hombros. Era algo más simbólico que efectivo, pero me facilitaba algo más las cosas, sobre todo en el tema de las guardias porque los soldados hacían muchas más que los cabos.
Todos se volvieron hacia donde yo estaba, incluido el teniente que, desde su mesa, me interrogó con la mirada alzando la ceja derecha, que era un tic característico que unas veces significaba que estaba enfadado y otras que se divertía. No pude descifrar su significado esta vez, porque la situación y el miedo que me entró no me lo permitieron, pero mucho me temía que no podría ser nada bueno. Me levanté y, tras pedir permiso al teniente, como era reglamentario, seguí al cabo primero que, un paso por delante y sin volver la cabeza, me preguntó:
—Vamos a ver, Castro. ¿Has hecho algo malo?
Puedo asegurar que esas palabras no me tranquilizaron en absoluto, como se puede comprender. En los pocos segundos que pasaron hasta que llegamos a la puerta cerrada del despacho de nuestro superior, intenté hacer memoria de los últimos días, intentando recordar qué había dicho, qué había hecho o qué había dejado de hacer. Pero no se me ocurría nada, a no ser que alguien se hubiera ido de la lengua y se hubiera chivado de lo que hacíamos en el piso, que tampoco era para tanto, ni siquiera para una sanción. Pero no las tenía todas conmigo. Entonces el cabo primero llegó al despacho del teniente coronel, y tras golpear suavemente la puerta, la abrió y solicitó permiso para entrar. Desde dentro se escuchó la voz que ya conocía y entré tras el cabo primero.
—Como ordenó usía, el cabo Castro.
El teniente coronel dejó de firmar unos papeles que estaban en una carpeta de piel y cerrándola, ordenó al cabo primero que saliera. Éste saludó y cerró la puerta, dejándome solo, confuso y envarado, muy tieso y mirando al frente por encima de la cabeza del teniente coronel, que dirigiéndose a mí, dijo:
—Descanse, cabo.
Durante unos segundos, que se me hicieron interminables, el teniente coronel buscó algo entre unas hojas que tenía encima del escritorio hasta que encontró un papel que leyó atentamente y después firmó. Entregándomelo, dijo:
—Vamos a ver. Desde hace unas semanas se han cancelado todos los permisos. De hecho, sólo he firmado dos por causas excepcionales que no vienen al caso; pero tú creo que te mereces un pequeño regalo por mi parte. He hablado con tu teniente y me ha asegurado que eres muy eficiente en tu trabajo. Yo también he quedado muy satisfecho con las clases que le has dado a mi hija, que nunca había sacado tan buenas notas. Así que aquí tienes el permiso que habías solicitado.
Sin saber apenas qué decir, balbuceé unas palabras de agradecimiento que el teniente coronel cortó diciendo:
—Puede retirarse cabo. Que disfrute de estos días con su familia.
Me retiré con un temblor de piernas que sólo desapareció cuando salí del despacho a la galería del primer piso que rodeaba la plaza central del cuartel. Me parecía mentira y miré la hoja con atención: ¡veinticinco días de permiso! Del 1 al 25 de junio. Siempre he sido una persona bastante comedida en la manifestación de mis emociones, pero di un salto enorme que hubiera podido ser récord olímpico o por lo menos de España. Salí corriendo como una exhalación hacia la oficina y, calmándome un poco, entré y me dirigí al teniente:
—Mi teniente, el teniente coronel ha autorizado el viaje a La Coruña que solicité hace unos días—. Y le entregué la hoja. La leyó durante unos segundos, y con una ligera sonrisa, que no era habitual en él, me dijo:
—Has tenido suerte, Castro, como siempre. Que te preparen los papeles. Y cuando los tengas listos, recoge tus cosas y puedes irte.
Así que en un par de horas ya tenía toda la documentación del viaje, había preparado el petate con mis cosas, me había despedido de mis compañeros y del teniente y había salido del cuartel, no sin antes haber escuchado varias veces las palabras enchufado, vendido, suertudo y cosas similares que, la verdad, me resbalaban. Cogí un taxi y me fui hasta la estación de Córdoba para saber a qué hora salía el tren hacia Madrid. Allí tenía pensado coger un avión hasta Coruña. Ahora todo es mucho más fácil, pero en aquella época, sin Internet ni teléfonos móviles, y con vuelos mucho más caros y sin tanta periodicidad como en estos tiempos, ya había comprobado que tren y avión era la forma más rápida, fácil y barata de ir desde Sevilla hasta mi ciudad.
Cuando pude organizar todos los traslados, que me ocuparon casi toda la tarde, y después de llamar a mis padres para comunicarles la noticia de mi viaje, acogida con las naturales muestras de sorpresa y alegría, fui a descansar al piso, que no quedaba lejos de la estación. El tren salía a las 10 y el viaje se hacía de noche, llegando, casi doce horas después, a Madrid. Esperaba que no hubiera ningún retraso, avería o similar, bastante frecuente en aquella época, porque el avión salía de Madrid a las cuatro de la tarde. No me detendré en más detalles porque no hubo ninguna incidencia digna de mención, a no ser el cansancio del viaje en tren, donde no pude pegar ojo y el miedo del viaje en avión, ya que se hacía en un cuatrimotor de hélice, con un ruido infernal y un aterrizaje en el aeropuerto de Alvedro digno de película de terror.
Aquellos días de junio de 1977 que pasé en Coruña los recuerdo como si hubiera estado dentro de un torbellino. Apenas retengo algunas imágenes de mítines de Santiago Carrillo en el Pabellón de Deportes y del PSP de Tierno Galván en una explanada en Mera, donde mi hermano tocó con su grupo para amenizar la fiesta, vestido con mi chupa militar con la que se fotografió y que casi me provoca un infarto, pues no sabía si eso estaría penado o no. Como es lógico, no pasó nada. Acompañado por mis amigos Antonio y Javier, a los que hace muchos años que no veo, recuerdo vagamente haber asistido a otros mítines pero sin figuras relevantes a nivel nacional, sino de los candidatos que se presentaban en la provincia. Era realmente emocionante mezclarse con los miles de personas que acudían a la llamada de los partidos, cantando la Internacional o el Himno Galego, que hasta hacía muy poco tiempo habían estado prohibidos. Más que los discursos, de los que no recuerdo nada, me acuerdo de la alegría y del enardecimiento de los asistentes, de las banderas, de las pancartas, del fervor, de los gritos a favor o en contra del gobierno o de los otros líderes. Todo era nuevo, vivificante, y mis veintidós años y el ambiente que se respiraba ayudaban a imaginar una España moderna, libre de prejuicios, de ataduras, igualitaria, justa.
Y llegó el día de las elecciones. El 15 de junio era miércoles, no como ahora, que todas las elecciones se celebran en domingo. Yo había comprobado que figuraba en las listas y podía votar, porque no las tenía todas conmigo ya que al estar realizando el servicio militar en Sevilla podría haber algún problema. Pero no lo hubo, así que, con auténtico nerviosismo y emoción me dirigí hacia el local donde tenía que votar. Ahora son colegios electorales, centros educativos que acondicionan algún salón donde se ubican las mesas, pero en los primeros años me tocó votar en una especie de almacén cercano a mi casa, donde por cierto fui presidente en dos elecciones que se celebraron el año 1979. Recuerdo que había una cola numerosa que salía del local y llegaba hasta la acera. Desde ese día, y ya han pasado muchos años y muchas elecciones, tengo la costumbre de votar a mediodía para tomar después un aperitivo con la familia. Aquella vez salí con Antonio y con Javier y fuimos a tomarnos unos vinos a la calle Barcelona, muy cerca de donde yo vivía, en el Agra del Orzán. El ambiente en la calle y en los bares era extraordinario y todo el mundo comentaba anécdotas que habían escuchado o vivido y que, desde entonces, se repiten: los que acuden sin documento de identidad y enseñan un carnet deportivo y discuten con el presidente para que los deje votar, los que se equivocan y meten el carnet en lugar de la papeleta, los que preguntaban si había que firmar el voto, y cosas similares. Pero nosotros lo único que hacíamos era intentar adivinar quién podía ganar. Y la verdad es que acertamos. Suárez fue elegido presidente y ahí comenzó una nueva historia que todavía no ha sido escrita en su totalidad aunque ahora, como suele hacerse en épocas de incertidumbre y crisis de valores e ideas, hay muchos que critican la forma en que se desarrolló la democracia española. No es el lugar ni el momento, pero es fácil hablar a toro pasado, sobre todo si no se ha vivido en esa época ni se tuvieron que tomar decisiones tan complejas, tan rápidas y poner de acuerdo a tantos que pensaban tan diferente y tenían intereses tan opuestos.
Y finalizo, que ya está bien con las batallitas del abuelo. Pasó el mes de junio. Regresé a Sevilla. Volvió la rutina del cuartel, los días interminables de verano, las mañanas de calor en la oficina sin aire acondicionado, las tarde soñolientas de julio y agosto en la cantina o en el dormitorio, porque dejamos el piso cuando regresé del permiso, las charlas en las cafeterías del centro comentando qué sería de nuestras vidas cuando regresáramos a nuestras casas, las promesas de seguir en contacto y escribirnos regularmente. No he vuelto a saber nada de mis compañeros. Años después, la foto de uno de los vascos apareció en la prensa. Era un integrante de un comando de apoyo de ETA y creo que fue absuelto o amnistiado. En la época que conocí su detención yo ya tenía otras preocupaciones y no seguí su caso.
Una mañana de mediados de octubre de 1977, quince meses y un día después de mi viaje desde La Coruña hasta Cerro Muriano, salí vestido de paisano por el portón del cuartel de Intendencia con mi cartilla blanca en la que el teniente coronel jefe rubricaba con su firma la evaluación que habían hecho mis superiores durante el tiempo de servicio:
- Valor: Se le supone
- Conducta: Buena
- Carácter: Normal
- Aplicación: Buena
- Amor al servicio: Normal
- Aseo y presentación: Bueno
O sea, que como no había participado en guerra alguna, se podía suponer que yo tenía valor para enfrentarme al enemigo. Qué poca psicología, yo que siempre he sido antimilitarista. Lo de amor al servicio normal habría que analizarlo porque no sé qué amor al servicio puede tener alguien que no pudo elegir y fue llevado en contra de su voluntad a pasar quince meses y un día haciendo algo que no le gustaba. Pero había que disimular. Y todavía no soy capaz de entender lo que significa tener un carácter normal. Es decir, que no sobresalía ni para bien ni para mal, que era una persona gris y aburrida, que no me ponía a discutir con los superiores o a dar gritos como loco. Pues vaya. Seré normal entonces.
Anduve despacio durante muchos minutos, horas quizás, con una pequeña bolsa de deportes en la que había metido las pocas pertenencias que tenía. Atravesé el barrio de Santa Cruz, desemboqué en la plaza del Triunfo y entré un momento en la catedral, no para rezar sino para aislarme y reflexionar sobre lo que había vivido y lo que me esperaba. Tantos momentos con amistades eternas que duraron unos meses, la diferencia entre el muchacho que salió un día de su ciudad y el hombre que regresaba a ella, los cambios que se habían producido en tan poco tiempo. Han pasado cuarenta años pero hay cosas que recuerdo como si hubieran ocurrido ayer. Quizás dentro de cuarenta años alguien escriba un pequeño relato de esta época en la que él tenía veintidós años. Y espero que sus recuerdos sean tan hermosos como los míos.